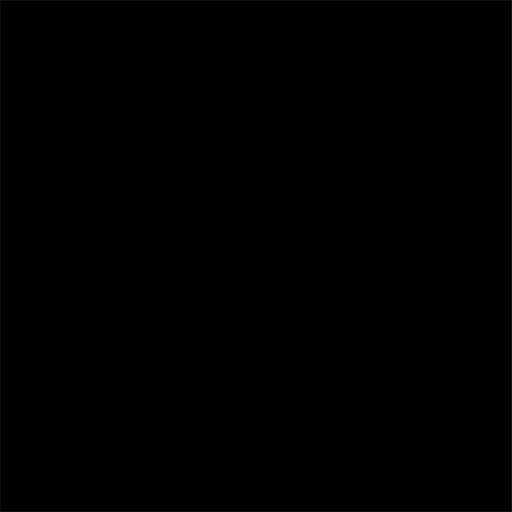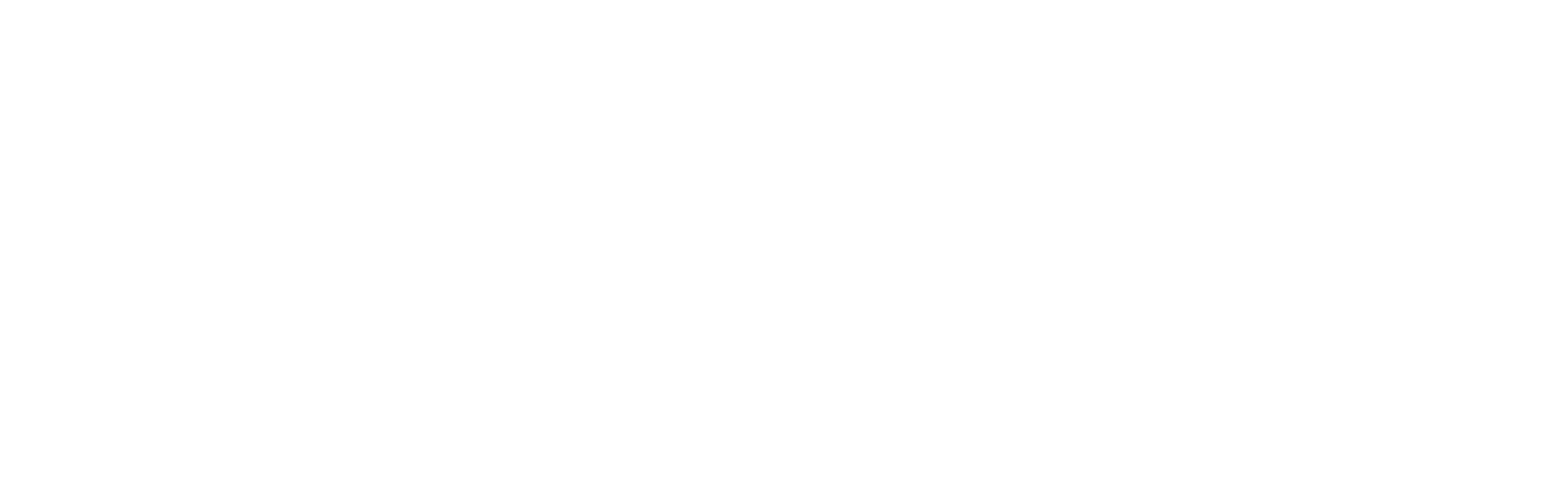Pasamos años y años absorbiendo por la retina las representaciones de lo “masculino” y lo “femenino”, hasta que la mentira se transformó en verdad. Aceptamos como realidades naturales que hay cosas propias “de unos” y “de otras”.
“Las otras” siempre han sido el humano beta. Lo que existe sólo “en contraposición a” o “por defecto de”. El arte es cómplice y verdugo de esta definición. A cada momento, las representaciones de la feminidad se nos clavan como flechas. Y cada pincelada se nos clavó como un arpón. Las ideas más peligrosas son aquellas cuyo origen desconocemos.
El museo es el templo de la distorsión de la idea de mujer. Tetas y culos por doquier, siempre representados bajo la mirada juzgadora, la mirada sucia, la mirada perversa; en contraste con las representaciones de las mártires y las infantas de vestidos pomposos. A modo de pantocrátor, el artista modela nuestras mentes como arcilla y establece los cánones de lo bello y lo digno de representación.
Y así, naturalizamos las madonnas sumisas, las Evas malvadas y las Proserpinas raptadas. Las Susanas eternamente acosadas y cautivas en su silencio. Y de tanto loar a las musas, olvidamos que existían las artistas.